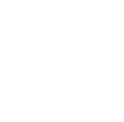A la memoria de José del Val
El hoy Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene el proyecto docente México, nación multicultural, del cual fui muy afortunado alumno en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. El proyecto, que opera desde hace más de dos décadas, se ofrece actualmente como materia optativa para estudiantes de bachillerato y licenciatura en 17 planteles de la UNAM.
Aquel curso me reveló una perspectiva crítica de lo que significa la nación mexicana en relación con las personas que la habitan. Una nación abundante en mitos y discursos que movilizan muchas emociones, pero que de forma instrumental e ideológica entorpece, con diversos tipos de violencia, la vivencia plena de la diversidad. Este texto surge de las notas que hice de las presentaciones de las admirables personas que daban el curso en 2011, parte de las cuales tristemente se han ido. Espero representar atinadamente sus ideas, los datos que me dieron y sus planteamientos, a los cuales he añadido también los míos desde mi trinchera historiográfica.
Hablar de la multiculturalidad implica una definición de la cultura. Aquí me gustaría entenderla como ese terreno amplio, diverso y fértil en el que se experimenta lo que somos, pensamos y producimos. No es un proceso acumulativo, dependiente de forma exclusiva de un catálogo de arte, de un conjunto de herramientas o de un librero retacado de libros, sino que es ese espacio material y espiritual que representa nuestras creencias y debates, los juegos que inventamos, nuestra sensibilidad, entre otras muchas cosas. Es un espacio que lo atraviesa la marca del devenir histórico y que nos gusta reclamarlo como nuestro.
Hablar de la noción de la multiculturalidad quizá sea insuficiente y hasta problemática (ya la propia transformación del programa en PUIC da cuenta de ello), puesto que no alcanza para señalar las múltiples contradicciones y desafíos del entorno social, político, legal y económico de México en relación con la diversidad de sus habitantes, ni necesariamente pone el acento en los procesos de interacción cultural.[1] Sin embargo, al referirme a ella atiendo a un problema que me parece medular: hay una insuficiencia —en muchos casos dañina— de nuestra comprensión de las diversas culturas de México.
Esta insuficiencia acarrea consecuencias graves, una de ellas es la negación misma de la multiculturalidad, como ocurre en una parte todavía considerable del sistema educativo mexicano, dedicado a homogeneizar las experiencias culturales del mexicano: un solo idioma, una sola tradición, una sola historia.[2] La tradición del liberalismo mexicano decimonónico, ahora considerada como una de las más valiosas joyas de nuestra historia por buena parte de la clase política y la historiografía mexicana, ha significado otro intento por hacer homogénea una nación que nunca lo ha sido.
Otra de las consecuencias de la incomprensión de la multiculturalidad atañe a la supuesta mayoría «mestiza» de este país: la discriminación hacia otras culturas y la permanencia de representaciones del indígena parciales y engañosas. Para el caso, la discriminación a la diversidad en general. Aquel mito del mestizaje, cuyo inicio lo marca una violenta imposición que se disuelve en un sueño romántico de unidad: el momento en que la sangre y la cultura europea se «encuentra» y funde con la de los nacidos en el “Nuevo mundo”, formando un tipo de persona que no es ni europea ni indígena, sino mestiza de ambas culturas. Con estas palabras se construyó y construye nuestra historiografía.[3]
En el mito, largamente emparejado con la idea misma de la mexicanidad (formulada en el seno del criollismo novohispano del siglo XVIII),[4] queda supuesto que esa nueva persona hecha raíces y logra fundir su identidad en dos culturas radicalmente diferentes. Lo mestizo comprende al indígena tan bien como al europeo, su dualidad se vale de un conocimiento profundo de la historia antigua de México, periodo de considerable esplendor y de figuras notables (como lo pueden ser Moctezuma Xocoyotzin o Nezahualcóyotl), así como de una apropiación de la modernidad, el “Viejo mundo” europeo, imagen que todos quieren copiar, lugar donde la humanidad ha alcanzado su desarrollo más alto. Aquí está otro de nuestros traumas históricos, [5] o bien, nuestro trauma originario.[6]
En aquel mito del mestizaje, aunque sujeto a muchas variantes y diferentes miradas, el destino del mexicano queda dividido en dos por la historia. Lo indígena quedaría capturado en el pasado como algo que tiene ciertos rasgos notables, pero a fin de cuentas irreconciliable una vez que se fundara Nueva España y se iniciara la obra evangelizadora. Convertido en fósil, el indígena pierde toda posibilidad de incidir en el presente y aún menos en el futuro.
Algo parecido sucede aún en la mentalidad de muchos mexicanos. Según esta mentalidad, el mundo indígena despareció en gran parte tras completarse la conquista, su cultura quedó transformada indefectiblemente y se volvió irrecuperable. De ahí que relatos en torno a la desaparición de la cultura maya o la supuesta predicción de sus astrónomos sobre el fin del mundo sigan interesando vivamente. De muestra está la cantidad de libros y programas de televisión, así como artículos que se producen en torno a estos temas, todos ellos lejanos de las culturas mayas aún presentes.[7]
Como mencionó el etnólogo y coordinador en ese entonces del proyecto José Manuel del Val Blanco, es necesario replantear las categorías sociales a las que recurrimos frecuentemente, en especial la de indígena. Porque en la categoría indígena está una constelación de idiomas, costumbres, creencias, formas de organización, identidades, historias; formas que son imposibles de ser captadas en la inmediatez referencial de lo indígena.
¿Qué es ser indígena? La respuesta varía. Incluso en los censos de población del INEGI, que se realizan cada 10 años, hay actualmente diversas definiciones. En la época en que tomé el curso la definición estaba muy ceñida a este respecto a los hablantes de alguno de los muchos idiomas que se hablan en nuestro país y que no provienen de alguna raíz indoeuropea o de alguna otra región del mundo (en 2010, 6.9 millones de personas, en 2020, 7.3 millones).[8] En ese entonces, la metodología del Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) proponía como alternativa el considerar también a aquellos que se adscriben a sí mismos dentro de una comunidad indígena, con lo cual la cifra arrojada en el 2000 era de más de 12.5 millones. Para 2020, la cifra arrojada por el propio INEGI, compartiendo esta metodología, fue de 23.2 millones, convirtiendo a México en el país con el mayor número de pobladores indígenas en el continente americano.[9]
El antropólogo Carlos Zolla, investigador por largo tiempo del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos hizo ver la disputa por estos conteos. Nos comentó que para el censo realizado en 2010 se eliminó la mitad de las preguntas del cuestionario destinadas a los indígenas y se quitó la pregunta de auto adscripción, cuestión que contribuyó a que los resultados que arrojó el INEGI sobre la dimensión de la población indígena fueran menores. Esta limitación en los conteos, predijo, tendría una afectación en la delineación de programas sociales y otro tipo de políticas públicas dirigidas a esta población. Otra limitación la provoca el que muchas personas nieguen ser indígenas durante el censo y en su cotidianidad, a pesar de que conocen alguna lengua o pertenecen a alguna comunidad.
Como se ve, la metodología del INEGI sí sufrió cambios para captar esta complejidad. Ahora se apoya de otros instrumentos como la encuesta intercensal y el cuestionario ampliado aplicado en 2020, que incluye la auto adscripción indígena y también la afromexicana negra, esta última contabilizada en 2.5 millones en el último censo.[10] Con todo y las limitaciones de los conteos acumulados, su análisis confirma dos tendencias terribles y dramáticamente visibles: un descenso sostenido de la proporción de la población hablante de lenguas indígenas en relación con el total de habitantes en México (cuyo descenso más dramático ocurrió durante el periodo de 1940 a 1970) y un descenso aún más grande de la población que no sabe español y solamente habla alguna lengua indígena. En otras palabras, una reducción fatal de la diversidad lingüística del país.[11]
El etnohistoriador Zósimo Hernández, mexica hablante del mexcatl,[12] nos comentó que el derecho internacional (el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo) identifica al indígena como el sujeto titular de derechos comunales. Frecuentemente, lo indígena se relaciona con el concepto de pueblo originario, es decir, aquellos descendientes de los habitantes que se encontraban antes de la conquista.
Hablar de la remota ascendencia de los indígenas de nuevo es clavar la mirada sobre el pasado y no presta atención al presente. Tras la conquista, numerosas transformaciones han ocurrido en buena parte de las comunidades indígenas, cambios en la cultura, así como en la forma de organización económica y política, producto de su propia mano, pero también de los continuos ataques que han recibido por parte del Estado y grupos de poder.
Con todo, la comunidad es quizá lo que mejor caracterice a lo indígena. En palabras de Zósimo, la comunidad significa decir «yo me reafirmo ante los demás». A través de los lazos y trayectoria de la comunidad, él y la que pertenece a ella forma su identidad a partir de sus bases: el idioma, las creencias y costumbres, el parentesco y la forma de organización económica y política, por mencionar algunos aspectos centrales.
Ser parte de una comunidad es una forma de identidad a la vez que de protección. En ella sus habitantes comparten una trayectoria de larga prosapia (pero no petrificada) que funciona para administrar los recursos materiales, tomar decisiones colectivas o formar frentes de defensa de sus derechos. Sobre todo, constituye un lugar de anclaje en el que las andanzas perduran y cuyo núcleo les permite —en el mejor de los casos— sobrevivir y madurar.
La abogada Elia Avendaño Villafuerte nos habló sobre la situación legal de los derechos indígenas. Bajo su perspectiva, si bien los indígenas son reconocidos como ciudadanos mexicanos, es decir, que comparten las mismas garantías incluidas dentro de la carta magna, sus derechos propios no son respetados, por lo que en buena medida son tratados por el sistema legal “como si fueran niños”, pues el sistema de libertades políticas está en oposición con el proveniente de las comunidades indígenas.
Los derechos indígenas se relacionan en gran medida con aquellos ejercidos dentro de las comunidades indígenas, aunque en clara contradicción con los principios liberales de nuestra Constitución, que privilegian la propiedad privada y las garantías individuales y no los derechos comunes o colectivos. La gran diferencia entre el derecho liberal y el indígena es el contraste entre lo privado y lo comunal. Esta oposición genera una abierta reticencia por parte del gobierno para aceptar y proteger estos derechos.
El primer derecho es el que las comunidades sean aceptadas como pueblos, es decir, como entidades jurídicas aceptadas dentro del sistema legal mexicano, capaces de organizarse libremente, tanto en la disposición de los recursos naturales como en la organización política. Esto plantea un otorgamiento de autonomía y libre determinación a las comunidades para que sus acciones tengan un respaldo dentro de la Constitución y no choquen con la de los otros pueblos que no cuentan con una organización basada en el derecho comunal.
Ninguno de estos derechos básicos, a pesar de que, ya mencioné, la OIT ya los toma en cuenta, han sido reconocidos por el sistema legal mexicano. Esto coloca a la comunidad en una posición de permanente tensión con las leyes mexicanas, pues los intereses compartidos y las decisiones de la autoridad o de su concejo no corresponden con las del presidente municipal o alcalde, lo que les impide un desarrollo en sus propios términos.
La emigración de miembros de las comunidades juega también un papel fundamental para que una persona se identifique como indígena. Según nos comentó la antropóloga Carolina Sánchez García, al salir de la comunidad hacia entornos urbanos o rurales ajenos, la persona se enfrenta con múltiples desafíos para su desarrollo pleno. La discriminación y racismo les recrimina su lengua, cómo se visten y comen, entre otras tantas cosas.
Además de la fuerte discriminación que existe en las ciudades o en otros ambientes rurales (como lo pueden ser los cultivos de California en Estados Unidos), a los emigrantes se les impone vivir usualmente en la periferia urbana o en las instalaciones de los campos de cultivo. Resalta aquí el caso de Tijuana, donde los cerros conforman parte del círculo de precariedad intencionada en el que se agrupan los inmigrantes, muchos de ellos indígenas.
La migración añade otro elemento que sitúa a los indígenas dentro de un plano marginal, lo que muchas veces los lleva a negar sus raíces indígenas, pues también dejan el apoyo de su comunidad, a la que en ocasiones se vuelven a integrar o permanecen ambulantes entre una zona y otra, aprovechando las posibilidades del mercado laboral.
Aunque me he centrado más en los indígenas, México también está compuesto por una «tercera raíz», producto de la entrada de personas de origen africano y esclavizadas en la aún Nueva España. Otro elemento para la multiculturalidad es la inmigración extranjera, fallida en muchos sentidos durante el siglo XIX (donde hubo constantes intentos para su promoción) y víctima en variados casos de xenofobia y abusos.
Abrazar la multiculturalidad significa, retomando las lecciones de José del Val, descolocar y desbalancear nuestras categorías. Significa estimular la comprensión y evitar encasillar desde nuestros prejuicios. Vuelvo a la tradición del siglo XIX. Allí está la figura contradictoria de Benito Juárez, persona efectivamente loable en muchos sentidos y de motivación transformadora, pero que no supo ajustarse a la sensibilidad de su comunidad y formó parte capital de esfuerzos para desmantelarla, a pesar de sus orígenes indígenas.
Emprender la tarea implica desarmar sistemas de opresión que se reactualizan a cada momento. La tarea es dura y larga. Es incómoda y dolorosa porque está fuertemente ligada a nuestra vida diaria e implica nuestra intervención activa en todo tipo de situaciones, algunas de ellas muy íntimas. Reconocer la diversidad de las culturas de las variadas regiones mexicanas es plantear un modelo de identidad más realista y pragmático, pues permitirá conciliar las diferencias y plantear mejores soluciones para el desarrollo común. Nos permitirá una idea de un México más humana, si es que seguimos en el empeño de no permitir que otras naciones se desarrollen en este territorio.
Sirva esto como una invitación a todos los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y de otras entidades a acercarse al mayúsculo esfuerzo que realiza el proyecto México, nación multicultural en la UNAM, que está sembrando esa semilla que duele al entrar, pero cuyos frutos difícilmente serán segados.[13]
Bibliografía
- Brading, David, Los orígenes del nacionalismo mexicano, Ediciones Era, Ciudad de México, 1980.
- Dussel, Enrique, 1492, El encubrimiento del otro, Hacia el origen del mito de la modernidad, UMSA, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Plural Editores, La Paz, 1994. (Disponible en https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218114130/1942.pdf).
- Google, “Resultados de búsqueda ‘Desaparición de los mayas’ del último año en medios noticiosos”, [en línea], <https://www.google.com/search?q=desaparici%C3%B3n+de+los+mayas&sca_esv=600164613&tbm=nws&biw=2144&bih=1057&dpr=0.9>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- Hernández López, Conrado, “Edmundo O’Gorman y la polémica de la historia” en Iztapalapa: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, No. 51, UAM Iztapalapa, Ciudad de México, julio-diciembre de 2021, pp. 17-52. (Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6114129).
- Hernández Ramírez, Zózimo, “Un alegato contra el olvido”, en Revista Tres Puntos, 13 de abril de 2023, [en línea], <https://www.revistatrespuntos.com/post/un-alegato-contra-el-olvido>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Población de 3 años y más hablante de lengua indígena por entidad federativa según sexo, años censales de 2010 y 2020”, [en línea], <https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=LenguaIndigena_Lengua_01_3d9fd443-d336-4897-ae45-d78c0ef85a30&idrt=132&opc=t>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- __________, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, [en línea], <https://inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7519>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- __________, “Censo 2020, Cuestionario ampliado”, [en línea], <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_cuest_ampliado.pdf>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- __________, “Ficha técnica, Encuesta intercensal 2025”, [en línea], <https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/EI2025/proyecto/cp_ei2025_ficha.pdf>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), “Población auto adscrita indígena y afromexicana e indígena en hogares con base en el Censo de Población y Vivienda 2020”, [en línea], <https://www.inpi.gob.mx/indicadores2020/>. [Recuperado el 18 de enero de 2024.]
- León Portilla, Miguel, “Encuentro de dos mundos” en Estudios de Cultura Náhuatl, No. 22, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, Ciudad de México, 1992, pp. 15-27. (Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5813469).
- O’Gorman, Edmundo, La invención de América, Investigación acerca de la estructura histórica del nuevo mundo y el sentido de su devenir, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- __________, México, El trauma de su historia, Ducit amor patrie, Dirección general de publicaciones, CONACULTA, Coordinación de Humanidades, UNAM, Ciudad de México, 1999.
- Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC), UNAM, “Materia optativa México, Nación Multicultural”, [en línea], <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/secciones/planeacion-gestion-educativa/materia-optativa-transversal-escolarizado.html>. [Recuperado el 12 de agosto de 2025.]
- Quilaqueo R., Daniel, Torres C., Héctor, “Multiculturalidad e interculturalidad: desafíos epistemológicos de la escolarización desarrollada en contextos indígenas” en Alpha: Revista de artes, letras y filosofía, No. 37, Osorno, Universidad de Los Lagos, diciembre 2013, pp. 285-300. (Disponible en https://revistaalpha.ulagos.cl/index.php/alpha/article/view/1725).
Notas
[1] El debate sobre si es preferible el término multiculturalismo, pluriculturalismo o interculturalismo sobre otro continúa y no ha solido hacerse desde el pensamiento indígena. Aquí me quedo con el primero por referirme al proyecto docente específico dentro de la UNAM. Para una discusión interesante en el ámbito educativo y epistemológico puede consultarse Daniel Quilaqueo et al., “Multiculturalidad e interculturalidad”, pp. 285-300.
[2] En la negación de la diversidad otra está también la negación de ser agente de los procesos de discriminación y racismo que promueven exclusiones y desigualdades.
[3] Resalto aquí el uso del mestizaje en su conversión mitológica y como instrumento de disolución o de “encubrimiento” (en palabras de Enrique Dussel) del origen impositivo y violento del proceso de conquista en América sin que ello pretenda abarcar los estudios en general sobre sincretismo cultural desde la historia y otras disciplinas. Son conocidos los aprietos y los interesantes debates en los que incursionó Miguel León Portilla y la Comisión Mexicana del V Centenario al promover la idea del “encuentro de dos mundos” en 1984 como mote para la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a este continente, ya sea por prestarse a este encubrimiento o bien porque América ni siquiera había sido inventada, uno de los reclamos de Edmundo O’Gorman. Sobre esa polémica pueden consultarse, entre varios otros materiales: Enrique Dussel, 1492, pp. 61-66, Miguel León Portilla, “Encuentro de dos mundos”, pp. 15-27 y Conrado Hernández, “Edmundo O’Gorman y la polémica de la historia”, pp. 33-40.
[4] David Brading traza la formación de este “patriotismo criollo” en el que se recuperó el pasado de la nobleza indígena y el culto de Tonantzin a través de la virgen de Guadalupe por una parte de la intelectualidad criolla en Los orígenes del nacionalismo mexicano, pp. 15-42.
[5] Por traer a cuento lo dicho por Edmundo O’Gorman en México: el trauma de su historia, aunque en realidad el trauma para él tenía nula relación con el pasado indígena (al que consideraba descartable o “merecidamente olvidado”, cfr. La invención de América, p. 157), sino con el conflicto conservador-liberal, ocasionado por la dicotomía entre Estados Unidos de América y México para pensar al ser nacional mexicano, momento abierto con el movimiento de independencia en el siglo XIX. Acá aprovecho, con todo, lo sugerente de su pensamiento al marcar como traumático el asunto de la modernidad y los conflictos derivados de su inmersión.
[6] De esta última forma lo refiere Enrique Dussel, 1492, p. 62.
[7] Basta ver la cantidad de medios que aún reproducen esta idea recientemente: https://www.google.com/search?q=desaparición+de+los+mayas&sca_esv=600164613&tbm=nws&biw=2144&bih=1057&dpr=0.9 [Recuperado el 28 de junio de 2025].
[8] INEGI, “Población de 3 años y más hablante de lengua indígena por entidad federativa según sexo, años censales de 2010 y 2020”, https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=LenguaIndigena_Lengua_01_3d9fd443-d336-4897-ae45-d78c0ef85a30&idrt=132&opc=t.[Recuperado el 18 de enero de 2024].
[9] INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, https://inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7519 [Recuperado el 18 de enero de 2024].
[10] INPI, “Población auto adscrita indígena y afromexicana e indígena en hogares con base en el Censo de Población y Vivienda 2020”, https://www.inpi.gob.mx/indicadores2020/. El cuestionario ampliado del censo 2020 puede consultarse en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_cuest_ampliado.pdf. La ficha técnica de la encuesta intercensal 2025, que incluye la auto adscripción (a diferencia de la de 2015), se encuentra en https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/EI2025/proyecto/cp_ei2025_ficha.pdf [Recursos electrónicos recuperados el 18 de enero de 2024].
[11] INEGI, “Porcentaje de la población de 5 años y más hablante de lengua indígena”, Tabla desde 1930 a 2020, https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/ [Recuperado el 18 de enero de 2024].
[12] Zózimo Hernández, “Un alegato contra el olvido”, https://www.revistatrespuntos.com/post/un-alegato-contra-el-olvido [Recuperado el 18 de enero de 2024].
[13] La página del proyecto es https://www.nacionmulticultural.unam.mx/secciones/planeacion-gestion-educativa/materia-optativa-transversal-escolarizado.html [Recuperado el 12 de agosto de 2025].