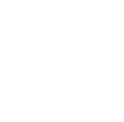Este 7 de marzo se cumplieron tres meses desde que el expresidente Pedro Castillo dispuso disolver temporalmente el Congreso (Poder Legislativo) e instaurar un gobierno de emergencia nacional con la idea de convocar a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva carta magna en un plazo no mayor de nueve meses.[1]
La sorpresiva decisión, anunciada en un mensaje a la nación, llegó a horas de iniciarse el debate de su tercera moción de vacancia planteada por el Legislativo. Sin embargo, esto produjo una reacción generalizada en todo el arco político ideológico para condenar al expresidente y sirvió, además, como el pretexto preciso que permitió a las bancadas políticas opositoras deshacerse de Castillo y “recuperar la democracia” —un relato desestabilizador, golpista, que el Congreso manejó desde el primer día de gobierno, barajando todos los frentes posibles para tumbarse al profesor rural cajamarquino.
Tras el movimiento político realizado por Castillo el siete de diciembre del 2022 (#7D), el Congreso adelantó la sesión del Pleno para votar por la vacancia presidencial, obteniendo 101 votos a favor de 130 legisladores en total —se requerían dos tercios de votación, una mayoría calificada de 87 parlamentarios. El acto contó con el voto clave de 16 legisladores oficialistas que terminaron por inclinar la balanza contra Castillo y dieron paso a la destitución.[2]
Desde entonces, el Perú entró en una dinámica de protesta social que cuenta con más de medio centenar de personas asesinadas en episodios de represión registrados, sobre todo, en el sur del país —algo que ha merecido la atención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH). Con este escenario, el Perú del Bicentenario abrió un nuevo tiempo de vida republicana con la emergencia y presencia de ese actor sociopolítico olvidado o —lo que sería más propio decir— no reconocido largamente en la esfera pública y política tradicionalmente limeña: una población andina que lleva sobre sus espaldas la pobreza y la pobreza extrema como una carga identitaria impuesta producto de las desigualdades económicas. Se trata de ese sur peruano que hace más de cuarenta años vio surgir una de las más dolorosas manifestaciones de la violencia política y conflicto interno con Sendero Luminoso y que, con el correr de los convulsos años ochenta del siglo pasado, motivó la llegada del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La Comisión de la Verdad, que se instaló en la posdictadura del decenio de Alberto Fujimori en los noventa, reveló que la población campesina fue la principal víctima de la violencia; de la totalidad de las víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaba de actividades agropecuarias. Sin embargo, dicha Comisión enfatizó, además, un aspecto que guarda mucho sentido explicativo con el movimiento autoconvocado que sucede ahora en el Perú: “La tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la Comisión de la Verdad, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República”.
Hoy, en un escenario de crisis política y social, ese sujeto político se manifiesta —como nunca— en medio de sus carencias educativas y la falta de un bienestar social medianamente pleno. Se trata de un sujeto que desafía sus propias dificultades, impuestas por el olvido y el desdén del centralismo capitalino, para plantear una discusión política de la que se puede discrepar, pero que resulta al menos más provocadora que el statu quo que quiere imponer el gobierno instalado tras la vacancia a Pedro Castillo.
Para tomar el pulso que vive Perú actualmente se olvida que hubo un intento de golpe de estado del expresidente Pedro Castillo —al viejo estilo del fujimorismo de los noventa—, posiblemente como alternativa al constante acoso congresal —que no es justificativo, pero nos ubica en otro nivel de análisis sobre la coyuntura peruana. A eso habría que sumar, el hecho de que, antes del llamado #7D, la gobernabilidad peruana se agitaba desde los extremos de la derecha y que la estabilidad venía desde el centro político, no necesariamente motivado por el interés nacional de defensa de la democracia o de la construcción de políticas públicas que afronten decididamente la falta de inclusión social.
Aunque la realidad política ahora tenga el imperativo de la movilización en Lima, era poco probable que un gobierno debilitado, sin una banca congresal sólida, ni base social, ni el soporte técnico-político, pudiera trazar una estrategia política que le permitiera, al menos, la oportunidad de elevar una gestión innovadora o desafiante de las estructuras sociales, fuertemente conservadoras y protegidas por la constitución fujimorista vigente. El de Castillo no pudo ser un gobierno con mayor frontalidad en líneas políticas estratégicas como la redistribución de los ingresos mineros en el país, por ejemplo, con una administración efectiva de la explotación de sus recursos para responder de esta forma a los cientos de conflictos sociales que agobian al Perú por esta situación. Pero, el expresidente, con una decisión comprensible o no, cayó en la repartición del Estado para su entorno social o familiar o para grupos políticos que le daban (supuestamente) la gobernabilidad necesaria.
La volatilidad de funcionarios públicos durante su gestión se incrementó exponencialmente. Este escenario alimentó los titulares políticos sensacionalistas de los medios corporativos, así como a un Congreso que abrió estrategias políticas e institucionales para destituirlo, junto con una estigmatización social, racial e ideológica. Esto último en el sentido de que las iniciativas políticas redistributivas, o que requieren mayor determinación del Estado, terminan siendo señaladas como comunistas o terroristas.
Ese es el rostro del Perú ahora: una democracia que pierde el sentido colectivo de la política y un sujeto andino desplazado y estigmatizado pretendiendo desafiar el statu quo —actor político que sufrió la violencia política fuertemente— que se presenta como el único elemento dinamizador en lo político. Pero, la criminalización de las protestas elimina dicho factor de la discusión pública, es decir, existe un borrado, nuevamente, para no escuchar los argumentos que rápidamente son anulados o calificados de torpes e ignorantes. Desde estos sectores movilizados se ha planteado la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la realización de nuevas elecciones y, en el transcurso del último mes y con más de sesenta muertos tras las protestas, una nueva Constitución Política. Estos pasos requieren el debate público y político de las y los representantes en el Congreso Nacional.
Y requiere, además —un asunto necesario y pragmático— de menos tensión entre la izquierda urbana y la izquierda rural, es decir, una articulación política más sólida, más aún cuando las encuestas reflejan que la agenda impulsada por los movimientos autoconvocados en actitud de protesta ha calado: hay una mayor aceptación por nuevas elecciones y una nueva constitución, un escenario que con Castillo en el poder no se expresó con la solidez actual. Pero, también se abren interrogantes para saber de qué manera la izquierda peruana encuentra una condición de posibilidad en esta coyuntura.
Aunque pueda tener agendas confluyentes, hay al menos dos aspectos que generan divergencias: por un lado, la agenda surperuana que busca una idea federalista y la constitución de una República del Sur; por otro lado, la figura de Pedro Castillo, sea que se busque su restitución en el poder o lograr al menos su liberación para que continúe con su vida política —no resulta extraño que en las demandas populares de los movilizados se escucha, aunque con poca insistencia, la reposición de Castillo que también es abrazado por cierto sector de la izquierda peruana. Mientras tanto, el fujimorismo se reúne con Dina Boluarte, la presidente en funciones y no reconocida por al menos siete de cada diez peruanos de acuerdo con las encuestas nacionales, para presentarse engañosamente como la opción racional que canalice la demanda popular del pedido del adelanto de elecciones, olvidando que fue esta organización política la que pateó el tablero institucional al destituir a Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue mayoría absoluta congresal.
El asunto es que, si bien las consignas pueden ser la evidencia del pulso nacional y pueden tener efectos cortoplacistas para amenguar las protestas sociales, no determinarán una mejor calidad de la vida democrática en el Perú. Martín Vizcarra, expresidente destituido y quien disolvió el Congreso de mayoría absoluta fujimorista, terminó siendo vacado por ese legislativo que pretendía ser “diferente”, pero que, incluso, tuvo el mismo espíritu golpista cuando defenestró un presidente e instaló un gobierno de facto con Manuel Merino. Este último, quien buscó imponerse con la fuerza represiva del Estado, terminó renunciando y dejando el cargo a Francisco Sagasti. Ciertamente, este presidente logró concluir el corto período restante, aunque sin estar exento de las advertencias o amenazas legislativas para destituirlo.
No basta, entonces, salidas más creativas a nivel institucional —sobre las que actualmente se barajan posibilidades y que sí se necesita plantear. Sea que exista un nuevo presidente o se instituya un nuevo legislativo, la política requiere un consenso mínimo de acuerdos nacionales que incluya, indiscutiblemente, a los sectores autoconvocados. La crisis peruana, en este momento, es tan aguda que el enunciado puede pecar de ingenuidad o de una desiderata que no tendrá un camino para alcanzarse. El debate público y político requiere un espacio de racionalidad mínima para recuperar una narrativa nacional; la hoja de ruta que nos impida caer en un wishful thinking. Además, de manera hipotética se puede señalar que, si bien se requiere una ruta institucional y normativa para salir de esta alta inestabilidad,[3] no se puede descartar una reflexión desde el complejo campo de la cultura política. ¿Por qué, para algunos sectores de la población del sur del país, Castillo sigue representándolos a pesar de que tomó decisiones que pretendieron alterar el orden institucional? ¿Qué significaría su restitución en el poder, hipotéticamente hablando, desde el campo del Estado de derecho?
Lo cierto es que —hasta el momento de la publicación de este texto—, Perú convive con sus protestas, lo que debería tener una respuesta expedita desde la institucionalidad. No obstante, el legislativo ha dilatado y negado todas las posibilidades para atender las demandas ciudadanas. Boluarte no expresa la mínima intención de renunciar al cargo, las investigaciones sobre las muertes ocurridas en Puno o Ayacucho, por citar algunas regiones del país, no tienen avances significativos y algunos partidos políticos ya mantienen reuniones con la presidenta —un aspecto que alimenta la desconfianza en la población que ve estos gestos como una provocación. En el escenario internacional, la Cancillería apaga los fuegos y pretende mostrar un rostro democrático que ya tiene perfiles nítidamente autoritarios —por no decir dictatoriales, como expresan desde colectivos y organizaciones sociales.
El campo político está dinamizado por ese sujeto rural empobrecido, descrito líneas arriba, y que ha evidenciado una movilización sui generis, no vista al menos en lo que va de este siglo. La Marcha de los Cuatro Suyos, a comienzos del siglo XXI, fue un llamado de Alejandro Toledo, quien se encontraba en la oposición política contra el fujimorismo que intentaba perpetuarse en el poder. Hoy la Toma de Lima tiene magnitudes como la de los Cuatro Suyos, aunque con la riqueza simbólica de que no hay un actor u organización política que lidere esta convocatoria. Ciertamente, hay simpatizantes de Castillo que consideran que su representante sí recibió un golpe de estado —y no al revés, que él lo perpetró— y que él ha sido violentado por la clase política limeña que no lo dejó gobernar.
Esas son algunas de las singularidades del fenómeno político peruano el cual también requiere una respuesta con enfoques desde la sociología política para conocer por qué el tigre económico de América Latina atraviesa su peor momento político.
[1] De acuerdo con la Constitución vigente, el presidente tendría la facultad para algo como lo planteado. Las reglas sobre este acto aparecen en el artículo 134, donde se dice que el presidente puede disolver el Congreso si este ha sido censurado o se ha negado la confianza a dos Consejos de Ministros. Esto ocurrió en noviembre del año pasado cuando se trató la regulación sobre el referéndum, un hecho que motivó la renuncia del entonces presidente del Consejo de Ministros, pero faltaba una segunda negativa. Por lo tanto, no se cumplía lo que estipula la norma constitucional.
[2] La vacancia es una figura constitucional que se encuentra en el artículo 113 de la Constitución y, entre las razones, aparece la permanente incapacidad moral o física. Bajo este argumento ya se han destituido a dos presidentes: Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
[3] Es una idea reiterada en los análisis sobre el caso peruano otorgarle un importante peso explicativo al diseño institucional y las facultades que otorga al ejecutivo y legislativo para ir uno contra el otro.